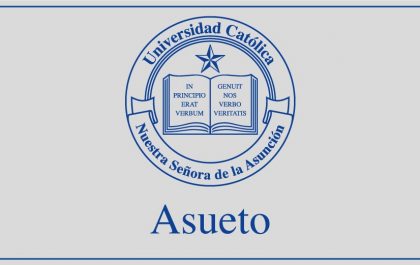Por: Cristina Danel | Fuente: Escuela de la Fe

Estando en Cafarnaúm, Cristo pronuncia unas palabras misteriosas para sus discípulos: «Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo le voy a dar es mi carne, vida del mundo. El que come mi carne y bebe mí sangre permanece en mi y yo en él» (Jn 6, 51.56).
Estas palabras tan misteriosas alcanzaron su significado pleno para los discípulos la víspera de su Pasión, cuando terminada la cena tomó el pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi Cuerpo… y después tomó el cáliz y dijo: «esta es mi Sangre… Hacedlo en memoria mía».
Estas son las mismas palabras que el sacerdote dice en el momento de la consagración, y en virtud del Espíritu Santo, Jesús pronuncia también en todas las celebraciones eucarísticas. Si Él fue quien lo proclamó, nadie se puede atrever a dudar. Por eso siempre debemos recibir la Eucaristía plenamente convencidos de que son el Cuerpo y la Sangre de Cristo.
La presencia real de Cristo es uno de los dogmas más importantes de nuestra fe. Como cualquier otro dogma, la razón no lo llega a entender. Esta es una de las razones por la cual han habido muchas herejías sobre la presencia real de Cristo bajo las especies del pan y el vino. Los gnósticos y los maniqueos decían que Cristo sólo tuvo un cuerpo aparente, por lo tanto, no podía haber presencia real.
Entre los protestantes, algunos lo niegan, otros lo aceptan, pero con errores. Que si sólo es una figura de Cristo, que si su presencia no es substancial, otros que si Cristo está presente por la fe. Pero, es un hecho la presencia real y substancial de Cristo en la Eucaristía, pues Él mismo lo reveló en Cafarnaúm. No existe otro dogma más manifestado y explicado claramente que éste en la Biblia. Sabemos que lo prometió en Cafarnaúm, que lo realizó en la Última Cena, sólo tenemos que leer los relatos de los evangelistas para cerciorarnos.
Su mandato de «Haced esto en memoria mía» fue tan contundente, que desde un principio los cristianos se reunían para celebrar lo que ellos llamaban, «la fracción del pan». Y esto pasó a ser parte, junto con el Bautismo, del rito propio de los cristianos. Los primeros cristianos nunca dudaron.
Al pronunciar el sacerdote las palabras de la consagración, su fuerza es tal, que Cristo se hace presente tal cual, bajo las substancias del pan y del vino. Es decir, Cristo vivo, real y substancialmente presente. En Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad. Donde está su Cuerpo, está su Sangre, su Alma y su Divinidad. Él está presente en todas las hostias consagradas del mundo y aún en la partícula más pequeña que podamos encontrar. De ahí la necesidad de tratar con tanto respeto los vasos sagrados. Cristo se encuentra presente en todos los sagrarios del mundo, mientras el signo sensible, el pan, no se corrompa.
Ahí en el Sagrario esta Cristo presente, esperándonos. Sería bueno pensar en cuántas veces lo hemos dejado solo. ¡Cuántas veces su invitación ha sido rechazada! ¡No nos damos cuenta que ahí en el Sagrario nos espera Aquél que nos ama como nadie, el que dio la vida por nosotros!
Conocer la grandeza de la Eucaristía, reservada día y noche en todas las Iglesias, es una invitación a los creyentes a volver ante el Señor, aún fuera de la Misa, para prolongar la actitud de oración que anima la celebración eucarística. Esa oración silenciosa de agradecimiento y de súplica aumenta nuestra fe, ayudando a vivir en la esperanza y en la caridad.
La exposición del Santísimo, las horas de Adoración, las procesiones eucarísticas nos llevan a concentrarnos en Aquél que es el pan de vida, es decir la vida misma y nos recuerda que no sólo de pan vive el hombre.
Esta presencia real y substancial nos ha sido revelada por el mismo Cristo, pero sigue siendo incomprensible. Con el fin de explicarnos un poco este dogma, la Iglesia nos dice: «por el sacramento de la Eucaristía se produce una maravillosa conversión de toda la substancia del pan en el Cuerpo de Cristo, y de toda la substancia del vino en la Sangre», conversión que la Iglesia llama «Transubstanciación». (Catic. n. 1376).
Este dogma de la Transubstanciación significa el cambio que sucede al pronunciar el sacerdote las palabras de la consagración en la Misa, por las cuales, en virtud del Espíritu Santo, el pan y el vino se convierten en el Cuerpo y la Sangre de Cristo, quedando sólo la apariencia de pan y vino. La substancia es lo que cambia, los accidentes, es decir, el pan y el vino, no cambian. No podemos ver la presencia real de Cristo, sólo vemos los accidentes. Únicamente, a través de la fe podemos estar seguros de esta realidad. Esto que sucede en el momento de la consagración, lo cual es posible por una intervención especialísima de Dios.
La gracia que se nos da en la Eucaristía actúa ex opere operato, lo que significa que actúa en virtud de la acción sacramental realizada, por los méritos alcanzados en la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. El ministro legítimo de este sacramento es el sacerdote ordenado, que solamente es el instrumento del cual se vale, Nuestro Señor, para llevar a cabo la conversión de las especies. Cristo le dio el mandato a los Apóstoles, no se lo dio a todos sus discípulos, de ahí que únicamente los sacerdotes pueden consagrar, esto fue declarado en el Concilio de Letrán y reiterado por el Concilio de Trento al condenar la doctrina protestante de que no había ninguna diferencia entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio de los fieles.
Como vemos, el amor de Dios hacia nosotros lo ha llevado a una entrega maravillosa. Como respuesta los bautizados debemos de acercarnos a la Eucaristía siempre en estado de gracia, habiéndonos preparado debidamente, con una recta intención, que no es otra cosa que el deseo de unirse íntimamente con Cristo, jamás debemos de comulgar por rutina, vanidad, o compromiso, siempre debemos hacerlo con la intención de agradar a Dios.
Cuando vamos a recibir invitados en nuestra casa tratamos que todo este limpio, preparamos hasta el último detalle, deseamos que todo se encuentre lo mejor posible. Con mucha razón, si es a Cristo a quien vamos a recibir, debemos de tener la delicadeza de estar lo más limpios posibles. Aunque los pecados veniales no son un impedimentos para recibir la Eucaristía, debemos tomar conciencia de ellos y arrepentirnos.
Desgraciadamente, es posible recibir indignamente el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Como el acoger a Cristo en nuestros corazones exige dejar que Él viva en nosotros, que continuemos su misión, gastar nuestra vida por los demás, sin excluir a nadie, el que ha faltado gravemente contra uno de los mandamientos de Dios, antes de acercarse a recibir la comunión eucarística, debe purificarse del pecado por medio del sacramento de la Reconciliación.
Cuando se recibe indignamente este sacramento, el pecado es gravísimo. ¿Cómo se va a recibir a Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió por todos, justos y pecadores, con tanta ligereza, con tanta ligereza, con tanta falta de respeto, con tan poco agradecimiento? Si lo vamos a recibir debe ser tal como lo merece Aquél que dio la vida por sus amigos.
Teniendo en cuenta que la gracia comunicada por Cristo en el sacramento es eficaz dependiendo de las disposiciones de quien la va a recibir, es necesaria la adecuada preparación y la acción de gracias después de haberla recibido. ¡Cuán orgullosos debemos de estar después de comulgar! ¡Como el centurión, debemos decir «Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa»!
Por el Bautismo quedamos injertados en Cristo, como los sarmientos en la vid. (Jn 15, 5). Si queremos permanecer a Él, debemos de participar en la celebración eucarística los más posible, de preferencia diariamente. La Iglesia, teniendo esto en mente, nos manda acudir a este sacramento cuando menos una vez al año. Es en esta celebración donde encontraremos la paz, la alegría del cristiano. No desperdiciemos la oportunidad de entrar en comunión con Cristo y hagamos una costumbre de visitarlo en el Sagrario con frecuencia.
NOTICIAS
La nueva app de Sapientia UC ya está disponible en la Google Play Store
La nueva aplicación de Sapientia UC ya se encuentra disponible en la Google Play Store y la podés descargar desde…
Equipo de Neuroingeniería UC es oficialmente categorizado como equipo de investigación por CONACYT
El equipo de “Neuroingeniería UC”, que se encuentra bajo la coordinación del Prof. Dr. Fernando Brunetti, y actualmente está conformado…
Asueto en toda la Universidad para el Miércoles Santo
RESOLUCIÓN No. 40nv/2024 POR LA QUE SE DECLARA ASUETO EN TODA LA UNIVERSIDAD CATÓLICA “NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN”, EL…